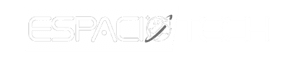Por Antonio Marchetti (*)
En su libro, The evolution of international security studies, Buzan y Hansen delimitan el campo de la disciplina de los estudios de seguridad internacional. Para ello, deciden partir desde una serie de preguntas. Una de ellas versa sobre si el concepto de seguridad puede expandirse más allá del sector militar y el uso de la fuerza.
Durante los tiempos de la guerra fría, la seguridad nacional equivalía a la seguridad militar. También se consideraban otras capacidades como el poder económico, la estabilidad gubernamental, el suministro de energía y de alimento, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los recursos naturales, entre otros. Pero estos lo eran por su impacto en el uso, amenaza y control de la fuerza.
Pero el auge de EE.UU. como la superpotencia de los 90 extendió una invitación a pensar de manera alternativa la Seguridad Internacional. Al paradigma tradicional de la seguridad, cuyo eje era el Estado, se le opuso otro que colocase al individuo y su protección como el eje de discusión. En este marco se acuña el concepto de Seguridad Humana.
¿Cómo caracterizamos al individuo de hoy y su entorno?
Siguiendo el pensamiento del filósofo y ensayista de origen coreano Byung-Chul Han, este se encuentra sumido en una crisis y explotación de su libertad. Vivimos en una fase histórica especial en la que la libertad misma da lugar a coacciones. La depresión y el síndrome de burnout son la expresión de una crisis profunda de la libertad.
En cuanto a su hábitat, es el panóptico digital […] una sociedad psicopolítica de la transparencia. Al contrario de la óptica analógica, la digital no tiene puntos ciegos. El Big Data hace legibles deseos de los que no somos conscientes de forma expresa. En lugar de extraernos información nosotros nos revelamos sin tapujos.
El Big Data, potenciado por la inteligencia artificial, ya es usado como instrumento de la disputa geopolítica. Los Estados, en especial los grandes poderes como EE.UU. y China, corren el riesgo al mismo tiempo que buscan usufructuar la capacidad extractiva que tienen las plataformas y redes sociales sobre la información sensible.
Su función de relevamiento o espionaje pasiva queda relegada frente a su otra modalidad activa que permite soslayar ideas y predisposiciones entre las fibras profundas del amplio contenido que se transmite. La psicopolítica se apoya en la aceleración actual de la comunicación, en los menos de 15 segundos que invertimos de atención por cada video que se nos presenta, lo cual aumenta su carácter emotivo, ya que el análisis racional requiere un mayor tiempo y reflexión.
Esto tiene consecuencias políticas concretas. En Brasil, tras los disturbios de 2023, el gobierno responsabilizó a plataformas como Telegram y Twitter por la difusión de desinformación que alimentó el incidente. Este caso dejó en evidencia cómo la ausencia de regulación puede facilitar crisis institucionales, y cómo el entorno digital incide en la estabilidad democrática.
Por su parte, La Unión Europea ha dado un paso significativo con la aprobación del AI Act en 2024. Esta busca regular el uso de tecnologías de IA, en particular aquellas que puedan manipular emociones, comportamientos o vulnerar derechos fundamentales.

El poder nacional y la población
En su obra cumbre Política entre las Naciones, Hans Morgenthau (1986) consignaba a la población como unos de los elementos del poder nacional. ¿De qué sirve contar con una gran población en términos demográficos si, en sus cualidades, dicho grupo humano no será capaz de ser conducido o quizás llegar a comprender su carácter o intereses nacionales?
El grado de determinación con que la política exterior de los Estados será apoyada por su población se encuentra a la merced de la indiferencia u oposición que puede germinar dentro de cada ciudadano a raíz de sus interacciones en el enjambre digital.
En los países de la periferia global, los Estados poco han hecho frente a la inescrupulosa entrega de datos de su población. Sin embargo, los grandes jugadores del sistema internacional están progresivamente tomando conciencia de lo sensibles que son sus poblaciones frente a ello.
Hace ya varios años que China ha prohibido el acceso a redes sociales como Facebook y su repercusión no fue tan grande. En tiempos más cercanos, la censura de TikTok por parte de EE.UU. y la auditoría que el Parlamento Europeo ha comenzado a realizar sobre dicha plataforma demuestran un viraje en cuanto a su percepción sobre el potencial riesgo que representa para su población.
En especial en aquellas sociedades de alta heterogeneidad, donde buscan alcanzar la cohesión social bajo el estandarte del multiculturalismo y tanto la polarización política como la fragmentación social realizan apariciones cual espada de Damocles, la creación de loops informativos pueden reducir la exposición al disenso e intensificar posturas, sean sobre determinados sectores de la sociedad o las instituciones sobre las cuales se erige un estado de Derecho.
Es por ello que uno de los grandes desafíos de los Estados para este siglo, en vistas de inconmovible progreso tecnológico en torno a la inteligencia artificial, será no solo conminar los efectos de la anarquía internacional, sino también que dichos efectos se repliquen dentro de sus propias fronteras.
(*) Lic. en Gobierno y Relaciones Internacionales. Colaborador del Observatorio en Defensa y Seguridad Internacional (CEPI – UBA)
Tal vez te interese: DeepSeek: la IA china no necesitó ganar para cambiarlo todo